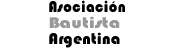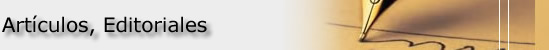La historia del desarrollo de los bautistas argentinos no puede separarse de la nacional. Si bien, ésta es una verdad que se aplica naturalmente a cualquier país y a cualquier comunidad, en el caso argentino tiene una relevancia especial. En particular en el aspecto social, la Argentina tiene características muy distintivas, que quizá la hagan única en el mundo, salvo algunos paralelos en América Latina, sobre todo el Uruguay, y en otra medida con Australia. Pero en el sentido religioso, en estos casos, el fundamento previo tenía raíces protestantes. De modo que es necesario señalar algunas peculiaridades de la historia y sociedad argentinas antes de intentar la descripción de la evolución bautista.
Varias razones hicieron de esta región algo marginal. La primera, obviamente, era la enorme distancia que había que recorrer desde Europa, sin encontrar buenos puertos. En segundo lugar, no había riquezas minerales, que eran el gran atractivo. Y finalmente, no habiendo habido una densa y productiva población indígena, no se estructuró una sociedad colonial de importancia. Por estas y otras razones, la zono austral del continente fue la menos atendida por España, excepto por supuesto las grandes selvas interiores. Esto tuvo su consecuencia en lo religioso. En general, los sacerdotes que llegaban no eran los mejores, aunque también en la región fue notable el celo misionero de las órdenes religiosas. Salvo excepciones, el movimiento intelectual del clero fue limitado, mientras que fueron muchas las disputas con el gobierno secular, celoso de sus poderes. A pesar de que actuaba la Inquisición (aunque no había una sede como en Lima, Cartagena y México), se oían frecuentes quejas de heterodoxia o de indiferencia. Ya en 1582, el sacerdote que escribió el poema ‘La Argentina’ (que finalmente dejó el nombre al país) se lamentaba de la presencia de un inglés ‘luterano’ y el primer fundador de Buenos Aires en 1536 leía a Erasmo. El contacto más o menos legítimo con comerciantes y piratas de los países protestantes (Gran Bretaña, Holanda, Alemania) si bien nunca llevó a la formación de un grupo o a la difusión de literatura, ayudó a crear un ambiente de espiritualidad muy difusa y las prácticas eran meramente nominales.
Esto se agudizó en vísperas de la independencia, que se produjo en 1810, como consecuencia indirecta de la acción napoleónica. Desde un tiempo antes y sobre todo después, la literatura producida por los autores liberales franceses como Voltaire, Montesquieu y sobre todo Rousseau fueron el verdadero fundamento intelectual del nuevo país, que desarrolló muy rápidamente su propia forma de pensar. Aunque algunos miembros del bajo clero apoyaron la independencia, muchos fueron contrarios y se los separó, incluyendo a todos los obispos de la región. El concepto de libertad fue abriendo paso al de libertad religiosa, que de hecho estaba tácito en la mente de los estadistas, que en base a ella buscaban inmigrantes europeos. Debe recordarse que el país era un vacío, que no tendría más de 200 o 300.000 habitantes. Ese sentido era más fuerte en la capital y por eso la provincia de Buenos Aires decretó la libertad de conciencia en 1825, después de haberla concedido a los ingleses, cuando nadie lo pedía, sino sólo por principio. Paralelamente era generalizado el espíritu regalista o sea el derecho del estado sobre la Iglesia, que al menos jurídicamente duró hasta hace pocos meses.
Luego de muchas dificultades, el país se constituyó en 1853. La Constitución redactada entonces y sólo modificada realmente en 1994 declaraba que ‘todos los habitantes de la nación’ tienen entre muchos otros el derecho de ‘profesar libremente su culto’, aunque reteniendo algunos viejos criterios de control sobre la Iglesia Católica, que curiosamente la mayoría entendía como privilegios.
A partir de allí, y sobre todo de la década de 1880 se produjo el surgimiento de la Argentina actual. Una generación llena de visión soñó con un gran país, en momentos en que gobernaban uno de los más pobres del continente. Para que llegara a adecuarse a la imagen del progreso europeo, era necesario traer población del Viejo Mundo. Sobre una población de unos 600.000 habitantes, llegaron unos tres millones de inmigrantes, cambiando totalmente el país, no sólo en su composición demográfica, sino también en la expansión geográfica, por ejemplo en la Patagonia.
Eso significa que los argentinos actuales no tienen verdaderas raíces nacionales. Hubo tiempos en que los extranjeros eran la mayoría y por eso en la mente popular el concepto de ‘extranjero’ no tiene real fuerza, siendo sólo un dato más en los conceptos populares y no un motivo de discriminación. En general, las comunidades se han mezclado libremente, dando lugar a que se pueda prever una nueva mentalidad quizá para la próxima generación. Si bien un 40% es de origen español, en enorme proporción son sólo hijos o nietos de españoles y no descendientes de conquistadores. Alrededor de un 40% tiene raíces italianas y el resto incluye descendientes de muchos orígenes: británicos, alemanes, escandinavos, eslavos, sirio libaneses, franceses y más recientemente armenios, orientales (japoneses y ahora coreanos) y muchos otros.
Inevitablemente, eso produce un espíritu generalizado de tolerancia. Aunque ha habido y hay intentos de control y de perturbaciones locales, nunca ha habido persecución generalizada ni casos de asesinatos u otras agresiones graves por motivos religiosos.
La mentalidad popular ha dado escaso lugar a la religión. Si bien quizá el 90% se declararía católico en un censo (que no pregunta al respecto), sólo un diez y en ciertas zonas un 4 o 5% asiste regularmente a la iglesia, aunque casi todos vayan para su casamiento o el bautismo de sus hijos. Ha habido generaciones de intelectuales claramente positivistas o incrédulas, aun cuando los sectores conservadores siempre han sido muy activos e influyentes sobre todo en el gobierno. A ellos se ha unido un cierto bienestar económico y una satisfacción por los logros nacionales, que ubicaron al país en el primer lugar del continente en cuanto a desarrollo económico y cultural.
Posiblemente esto esté cambiando. Los fracasos políticos y la falta de adecuación a las nuevas situaciones mundiales han hecho descender la calidad de vida y se ha producido paralelamente una búsqueda de valores espirituales. La Iglesia Católica sigue siendo oficialmente muy conservadora, pero sus movimientos internos atraen a la juventud. Los nuevos movimientos religiosos (incluyendo los de origen africano vía brasil), los orientalismos, así como ciertos grupos protestantes están teniendo un auge que puede llegar a ser determinante en el futuro cultural del país.
Esa frustración general puso a la Argentina en la mira de los movimientos políticos internacionales que aprovechaban esas situaciones. Las graves derivaciones de esas influencias provocaron reacciones igualmente graves que perturbaron a fondo la vida nacional, atrasando el desarrollo y creando, interesadamente quizá, una imagen distorsionada del país. Pero el espíritu liberal y pacífico que está en las raíces no se ha perdido y con esos valores los que deben ser considerados.
En ese cuadro, era de esperar que los primeros bautistas llegaran de Europa y dejaran una marca bien establecida. No hay noticias de grupos protestantes durante la época colonial, o sea antes de 1910, aunque se mencionen presencias aisladas, en particular comerciantes, que no se ocuparon de difundir la fe.
La primera figura que apareció en la historia es de dimensiones trascendentales. James Thomson llegó a Buenos Aires en 1818 y quedó hasta 1821, en una época muy convulsionada. Viajaba como enviado de la British School Society y su viaje fue pagado por la Iglesia bautista de Edimburgo que dirigían los hermanos Haldane. Poco después, viendo las condiciones liberales, se relacionó con la British and Foreign Bible Society, a la que sirvió en forma notable el resto de su vida. Organizó el primer grupo protestante en 1821, cuya trayectoria no se interrumpió a su salida del país, pero no se identificó como bautista, ya que su trabajo fue interdenominacional. Fue honrado por los grandes estadistas del continente como San Martín u O’Higgins, libertadores de Argentina y Chile.
Debieron pasar varias décadas para encontrar una nueva presencia bautista, en un grupo organizado. En 1865 se concretó una hazaña inmigratoria cuando un grupo de gañeses se estableció en el valle del Chubut en plena Patagonia o sea en un extensísimo desierto, donde eran los únicos pobladores blancos. Pasaron por muchas penurias, por la aridez del terreno, el aislamiento y su propia incapacidad para tareas agrícolas. Sus dirigentes eran tres pastores, uno de ellos bautista, junto con un pequeño grupo; fue uno de los que pronto se trasladaron a un lugar mejor, pero su puesto fue ocupado por William Casnodyn Rhys, que tuvo un largo ministerio, altamente reconocido en la comunidad. Tenían todas las características de una iglesia bautista particular, como ser una declaración de fe, una organización con pastor, secretario y diáconos, normas para el bautismo y la cena del Señor, escuela dominical, una capilla abierta a actividades comunitarias y un enérgico ejercicio de la disciplina. Su fin fue dramático, aunque resulta en cierto sentido una ironía, ya que el templo fue barrido por una inundación en 1899 y los miembros dispersados, uniéndose a otras iglesias, aunque algunos continuaron con persistencia las prácticas bautistas, creando problemas a los pastores congregacionalistas cuando pedían ser bautizados por inmersión.
Mientras tanto, en el centro del país, en la región más fértil y destinada a un mayor doblamiento, comenzaba la historia que es reconocida como el origen de la vida bautista actual. Una de las primeras colonias, en la provincia de Santa Fe, recibió el sugestivo nombre de Esperanza (Hope) y estaba formada por suizos, franceses y alemanes: hoy es la única ciudad del país donde en la plaza principal se encuentran las iglesias católicas y luterana. Había también un pequeño grupo de bautistas suizo-franceses que comenzaron a evangelizar y aún a bautizar. Sintiendo la necesidad de un pastor, recordaron a un joven que lo había sido de algunos de ellos en Francia y lo mandaron llamar en 1881. Se llamaba Paul Besson y era suizo. Había estudiado con grandes maestros como Godet y Tischendorf y ya se había destacada por su lucha en cuanto a la libertad religiosa. Se dedicó ardientemente a ello, escribiendo en los diarios y trabando relación con muchas personalidades, en base a su excepcional cultura. Organizó la primera iglesia en Buenos Aires, que aún e3xiste, siguiendo criterios europeos en algunos aspectos, pero que dejaron huellas muy marcadas. Cuando falleció en 1934, ya retirado, había dado una sincera bienvenida a los misioneros norteamericanos, pese a sus diferencias en cuanto a métodos y a detalles doctrinales, por su fuerte sentido de libertad de conciencia.
Surgieron también otros bautistas relacionados con el movimiento de las ‘faith missions’. En 1886 Jorge Graham llegó como independiente; su obra fue absorbida por otras denominaciones; su viuda se casó con Besson. Formando parte de otras misiones llegaron personalidades fuertes como Roberto Logan, irlandés, y Roberto F. Elder, Neocelandés, que había sido ayudante de Spurgeon. Ingresaron a la misión de los bautistas del Sur donde su importancia fue evidente.
En el otro extremo de este tema, debe señalarse que, inclusive en la obra misionera norteamericana, los resultados se obtuvieron más en los grupos inmigratorios (desarraigados y a menudo muy libertales en su tierra) que en la población tradicional. En la congregación de Besson, los líderes eran españoles y de otras nacionalidades. Los primeros pastores que salieron de sus filas, la familia Ostermann, eran de origen suizo y mantuvieron su estilo por muchos años. Del mismo modo, fueron entrando en las filas bautistas predicadores provenientes de otras corrientes, como ser los holandeses reformados (caso de las familias Visbeek-Pluis).
El ingreso de grandes grupos de inmigrantes no latinos aportó también congregaciones bautistas. Ya en 1894 alemanes provenientes de Rusia formaron congregaciones, que se acercaron a las otras iglesias y que inclusive hospedaron a la asamblea convencional desde el principio, pero que se mantuvieron aisladas, por razones geográficas y psicológicas durante mucho tiempo y aún hoy son de los pocos grupos más bien cerrados del país. Sus iglesias mantienen mucho del estilo original. Después de la revolución soviética, llegaron grandes contingentes eslavos (rusos, polacos, ucranianos y luego otros menores). También se organizaron en iglesias, de acuerdo a sus varios criterios originales y, aunque como los alemanes, estando ya en la tercera generación, van dejando por ejemplo el culto en su idioma, retienen muchas de sus costumbres.
Otro caso fue el de los bautistas irlandeses. Robert Oxford, llegado en 1899 en forma particular y relacionado primeramente con Besson, promovió la obra misionera irlandesa en la Argentina y el Perú, aquí con misioneros argentinos. Posiblemente mucho de su acción fue personal y a su muerte, las iglesias se integraron a las corriente principal.
Todo este movimiento aportó un elemento de tradición y aún de conservatismo menos dado a cambios. A ello contribuyó que contó con personalidades fuertes y de gran cultura, lo que quizá junto con un sentido jerárquico muy latino ha perdurado en el lugar importante del pastor. La influencia de la predicación de Godet y Spurgeon perduró en la importancia de lo exegético y de fundamento bíblico expreso. También fue marcado el sentido congregacional del gobierno en una especial combinación con las fuertes influencias personales mencionadas; basta el ejemplo de algunas iglesias eslavas que eran dirigidas por un soviet (comité). Trataron de mantener sus tradiciones y, aunque algunas de ellas se mantienen, fueron perdiendo fuerza por simple evolución generacional. Como llegaron en tiempos de grandes problemas políticos, en especial las llamadas ‘leyes laicas’ (matrimonio, educación, cementerios) o de las crisis sociales producidas por el aluvión inmigratorio, las iglesias no fueron ajenas a las situaciones nacionales y resultaron un refugio para gentes desarraigadas, que siendo extranjeros (o mujeres) encontraron un ámbito donde ejercer su autogobierno.
Otra peculiaridad que no desapareció fue un espíritu interdenominacional, no carente de fuertes polémicas, paralelas a un espíritu fraternal. Desde el principio, las otras denominaciones fueron vistas como hermanas y prevaleció la palabra ‘evangélica’ (con sus raíces inglesas y alemanas) para distinguir a todos los protestantes, especialmente las iglesias de raíz misionera incluyendo a los bautistas. El culto era muy similar en todos y estableció modelos que han perdurado hasta la gran influencia pentecostal de los últimos años; se ha señalado que las prácticas de un posludio (un momento de reflexión al fin del culto) tiene su origen en estas raíces europeas pero no podría probarse.
Cuando llegó a Buenos Aires, se alojó en la casa de Besson, que aún era soltero. El hecho interesante está en que las primeras misiones en el país (los presbiterianos en 1821, que fueron sucedidos por los metodistas en 1836) habían sido de origen norteamericano, pero luego habían sido excepciones porque otros grupos que llegaron antes de fin de siglo eran británicos, como los Plymouth Brethren, el Ejército de Salvación y la Evangelical Unión, una misión de fe de raíz bautista. Eso indica que no temían a un trabajo realmente pionero, pues inclusive en el Brasil se había dado la circunstancia de que la misión había comenzado por invitación de colonos ex soldados sureños de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, su país no era aún una gran potencia y en la Argentina siempre hubo cierto distanciamiento político con el gobierno de Washington, por su mayor inclinación a Europa.
El plan de los bautistas del Sur fue el de ir estableciéndose en distintas ciudades. Sowell comenzó en un barrio popular de Buenos Aires, donde con un compañero comenzaron lentamente a alcanzar inmigrantes. Dejó su lugar a otro para radicarse en Rosario, 250 millas al norte, que estaba creciendo rápidamente por ser centro de la agricultura y atraer a muchos europeos. Allí comenzó modestamente el trabajo de publicaciones con folletos evangelísticos y una revista (El Expositor Bautista) que aún subsiste. Al volver a Buenos Aires, empezó también la capacitación de predicadores nacionales, lo que finalmente dio origen a un seminario.
Más tarde, otros misioneros se radicaron en ciudades de la zona central del país, como Córdoba, Santa Fe y Paraná. Después se extendieron a Mendoza, cerca de Chile, y a Bahía Blanca, entonces el centro importante más austral del país, adonde fue Erhardt Swenson, enviado por los bautistas norteamericanos de origen sueco. Un caso muy especial fue el de Jorge Bowdler, que llegó con la intención de dedicarse a la educación, pero que, debido a una experiencia espiritual, fue a radicarse en el norte de la Patagonia, cuando allí casi sólo había una línea de ferrocarril, que nunca llegó a Chile como se había planeado; ocurrió que con visión compró terrenos en pueblos que aún eran proyectos y que hoy están en lugares privilegiados. Sin lugar a dudas, la expansión geográfica bautista tiene en su raíz en esa metodología, pues fue la primera denominación en expandirse por todo el país.
Estos misioneros llegaron con conceptos algo distintos de los europeos, junto a los cuales trabajaron pero sin mucha interconexión. Sin embargo, aquellos puntos en los cuales su énfasis en el país de origen eran más categóricos quedaron moderados por la influencia de las otras corrientes y el impacto de éstas sobre los líderes argentinos.
Un primer aspecto a señalar es el de la organización. Ya en 1908, cuando sólo había cinco pequeñas iglesias, promovieron la organización de la Convención Nacional, que luego abarcó el Uruguay (adonde se trasladó un misionero desde Buenos Aires) y el paraguay (donde hubo trabajo nacional argentino). Fue organizada sobre una base muy similar a la norteamericana, con sus asambleas y sus juntas, que inicialmente fueron las de Misiones y de Publicaciones. Los trabajos educacionales y sociales comenzaron posteriormente por las razones explicadas. Durante muchos años, no hubo cuestionamientos al tema, ya que los demás grupos se sintieron atraídos por la posibilidad de no quedar aislados, y además no había otros bautistas, hasta que llegaron los llamados ‘conservadores’ y los ‘suecos’ (de origen norteamericano) que en un acuerdo tácito se ubicaron en el Noroeste, donde aún no habían llegado los demás; en los últimos años, han llegado grupos norteamericanos más cerrados, que no mantienen contacto con los mayoritarios.
También se repitió el esquema de las iglesias, con pastores, diáconos, escuela dominical, grupos femeninos, etc. Naturalmente, la enseñanza teológica seguía los conceptos en vigencia entonces en los Estados Unidos, en una época donde allá se producían importantes debates internos, cuya influencia no llegó a la Argentina, salvo en algunos aspectos. Uno de ellos fue el de mantener cierto aislamientos frente a otros evangélicos, pero sin dejar de reconocer su existencia y valor. Prácticamente todas las denominaciones respetaron por muchos años la ubicación geográfica de las demás, aún cuando no tuvieran contacto con ellas.
Los énfasis de la Convención norteamericana tenían influencia en los campos misioneros, por lo que en épocas dadas, había un interés especial en la evangelización, la 3educación, el trabajo femenino, la acción social, etc. De hecho, aquello, que no se adaptaba a la idiosincrasia nacional languidecía pronto. Otros aspectos en los que la influencia fue notable fueron el financiero y el musical. Ninguna de las iglesias europeas había hecho énfasis en diezmos y ofrendas, pero después de una época inicial, casi forzados por la crisis de la década del 30, se comenzó a insistir en el auto sostén de las iglesias, que hoy es normal, salvo en las misiones nacionales. Publicaron los primeros himnarios, con una duración muy larga y sin producción local, simplemente porque ésta comenzó hace poco. Durante muchas décadas, lo que más se cultivaba eran las spiritual songs de los revivals de principios de siglo. No hubo mucho lugar para lo que llamaríamos música clásica.
La expansión geográfica fue la base del crecimiento numérico y aquélla fue paralela a la del país. La gran importancia de la ciudad de Buenos Aires, por ser capital del país y centro geográfico natural, se reprodujo en el surgimiento de iglesias bautistas, tanto en la ciudad misma como el Gran Buenos Aires, que tiene hoy cerca del 40% de la población total. En los primeros años, la riqueza nacional estaba sólo en los agropecuario y en algunas zonas específicas adonde fueron los bautistas como Mendoza o Tucumán. Por lo común, se siguió el patrón de que había un misionero o dos en cada zona, trabajando a la par con pastores nacionales (lo que es una forma de decir, ya que inicialmente muchos no eran argentinos). La relación entre unos y otros fue muy variada dependiendo del lugar, la época y sobre todo las personalidades. Los misioneros norteamericanos tenían una fuerte base denominacional y una buena formación teológica académica; sin embargo, aunque el tema debe3 ser aún estudiado, la europeización del país limitó en parte el predominio excesivo que se dio en otros países. El alcance a las demás zonas se hizo sustancialmente por medio de predicadores nacional, a menudo por la Junta de Misiones de la Convención, aunque en muchos de esos casos posteriormente luego fueron misioneros norteamericanos como apoyo. En la actualidad no queda casi nada en sus manos después de una serie de reuniones y decisiones que han demostrado el carácter especial ya mencionado de la obra bautista argentina.
En especial el movimiento misionero norteamericano, el primero en buscar exclusivamente la población nacional (sólo ha habido una pequeña iglesia “internacional” de habla inglesa, hace pocas décadas) debió tener en cuenta esas pautas sociales. Había diferencias con el resto del continente, fuera porque la presencia indígena era escasa y aislada, porque casi no había negros ni influencia de ellos en la cultura y porque lo hispánico estaba replegado en minorías oligárquicas, casi inalcanzables por su status social. Su trabajo debía empezar totalmente de cero, pues si bien las iglesias bessonianas y alemanas y las eslavas después se plegaron al movimiento general, mantuvieron sobre todo las últimas sus características y aún tratan de retener sus rasgos culturales. Aunque se trata de un tema posterior, puede señalarse aquí que no se trabajó entre los indios del Norte, sino aproximadamente en el último medio siglo, ya que viven lejos de las zonas alcanzadas hasta entonces, aun cuando la labor anglicana es una de las grandes historias de las misiones mundiales.
Muy pronto fueron surgiendo lo que se conocía como ‘obreros nacionales’, expresión que era más técnica que real. Una anécdota lo ilustra. Tres pastores conversaban risueñamente sobre el tema de lo que es ser nacional: uno era español, el segundo italiano y el tercero letón; sin embargo, todos tenían una forma argentina de pensar. Con el correr de los años, el papel de las iglesias de origen europeo se puede ver en un número llamativo de pastores con apellidos alemanes, eslavos y otros, en los que de todos modos no se nota diferencia de criterio o métodos que con quienes tienen raíces latinas. En realidad, lo mismo se puede decir de los ámbitos políticos, culturales, etc.
Así como el país se formó gracias a sus notables líderes, rápidamente surgieron personalidades destacadas y respetadas en el pueblo bautista, en pocos casos por su cultura, pero mayormente por su carácter, y su consagración y espiritualidad. Ya en los primeros años se destacaron hombres como Alberto y Julio Ostermann, Maximino Fernández, José M. Rodríguez, Pablo y Natalio Broda, Ramón Vázquez, Juan Marsili y muchos más.
Su actuación dio lugar a lo que se puede considerar como la época de los grandes pastorados, o sea ministerios de varias décadas en la misma congregación, que permitió la edificación de iglesias doctrinariamente sólidas y de una identidad bien definida. De los muchos nombres que podrían mencionarse citaremos a Carlos De La Torre, Lorenzo Pluis, Celestino Ermili, Santiago Canclini, José Elías, José Capriolo, Daniel Daglio, Pedro Libert, Blas Maradei, José Pistonesi y muchos otros.
Sin discusión, el más notorio era Juan C. Varetto, pastor de la iglesia de la Plata cerca de Buenos Aires. Absolutamente autodidacta, fue el primer escritor evangélico del país, produciendo obras que aún siguen teniendo influencia. Fue también el primer argentino que tuvo relevancia internacional, pues hizo varios viajes de predicación por el continente y España. Era sobre todo un gran formador de obreros y un gran predicador. Su estilo, que siguió en algo el de sus primeros maestros de tipo británico, con una predicación directa y expositita,, con mucha base bíblica y con un énfasis en la necesidad de la conversión, signaron un modelo muy adecuado al país; agregaba una buena dosis de humorismo y elementos típicos, lo cual es característico. Era declaradamente bautista, pero sentía gran aprecio por otros evangélicos, ya que se había convertido en la Iglesia Metodista y comenzado con la Alianza Cristiana y Misionera. Tanto eso, como en su gran interés por temas sociales, han sido aspectos bautistas que no siempre se han hecho notar.
Estos factores influyeron en la formación de un tipo bautista argentino, inclusive quizá porque las primeras generaciones de misioneros aportaron hombres de buena preparación y de sólida espiritualidad, pero no con significativas condiciones de líderes. Además, por razones de salud u otros aspectos personales, unos cuantos de ellos dejaron pronto el país, donde una larga carrera es por lo común necesaria para ser de influencia. Se puede comparar esta historia con la de Brasil, donde hubo si grandes personalidades, que definieron características, por ejemplo la de que las iglesias se llaman simplemente ‘iglesias bautistas’, mientras que en la Argentina siempre son ‘evangélicas bautistas’, como hacen los demás grupos.
Esa actitud ha hecho que los bautistas argentinos fueran un grupo reconocido en el país durante toda su historia. Su producción de importantes líderes, de literatura, de modelos eclesiásticos, de lucha por la libertad, etc., les dio siempre un lugar referencial, inclusive por ocupar una posición intermedia en lo doctrinal, por ejemplo, entre los sectores de origen reformado y los dispenciacionalistas. Siempre cultivaron buenas relaciones con los demás grupos evangélicos y quienes intentaron una actitud cerrada no encontraron eso.
Esto se notó también la forma de encarar los problemas eclesiásticos. Cuando comenzó la historia evangélica, en la década de 1880, los grandes cambios demográficos dieron pie para la evolución de una legislación liberal, en la que Pablo Besson fue una voz notoria. Durante mucho tiempo, él y sus seguidores participaron en la lucha contra la trata de blancas, el alcoholismo, la explotación de la mujer, y hasta la crueldad con los animales. De esa época se continúo con la insistencia por los temas que habían quedado pendientes o que surgieron luego, como la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La Constitución Nacional mantuvo una relación del estado con la Iglesia Católica, incluyendo la religión del presidente, el aporte económico al culto, etc. Varetto y otros escribieron al respecto. Cuando en 1946, Juan D. Perón alcanzó la presidencia con el apoyo católico, comenzó a limitar libertades (predicación en plazas o radio, obligación de registrarse, etc.). Fueron años de intensas luchas en los que Santiago Canclini dirigió a todos los evangélicos, hasta que, sustancialmente por la ruptura con el clero del gobierno, casi todo ello fue derogado.
Desde los primeros congresos mundiales, el país ha estado presente con sus grandes líderes como Besson, Elder, Varetto, De La Torre, Canclini y otros, cuyos viajes eran pagados por ofrendas nacionales. La Alianza Mundial Bautista, organismo que nuclea a los bautistas en todo el mundo, distinguió a nuestro país,l dándole la responsabilidad de organizar dos de sus congresos: en 1984 se realizó el Congreso Juvenil Mundial y el Congreso Mundial de Iglesias de 1995 que sirvió para afirmar la unidad y la presencia y testimonio del pueblo bautista argentino.
I. UN REPASO A LA HISTORIA ARGENTINA
Cuando los españoles llegaron al Río de la Plata –eje de lo que hoy es el país- en 1516, pero efectivamente desde alrededor de 1580, existían pocos pueblos autóctonos. No había nada similar a los grandes imperios de los aztecas y otros en México o de los incas en el Perú. La influencia de éstos llegó al noroeste del país actual, pero en el resto sólo había grupos nómadas de cazadores, que por sus mismas condiciones ofrecieron poca resistencia a la radicación europea; esto fue distinto aún en Chile, donde los indios del sur fueron los que más tiempo se opusieron a su conquista y luego cruzaron a las llanuras cerca del Atlántico, cambiando la composición demográfica y política en el siglo XIX.
Varias razones hicieron de esta región algo marginal. La primera, obviamente, era la enorme distancia que había que recorrer desde Europa, sin encontrar buenos puertos. En segundo lugar, no había riquezas minerales, que eran el gran atractivo. Y finalmente, no habiendo habido una densa y productiva población indígena, no se estructuró una sociedad colonial de importancia. Por estas y otras razones, la zono austral del continente fue la menos atendida por España, excepto por supuesto las grandes selvas interiores. Esto tuvo su consecuencia en lo religioso. En general, los sacerdotes que llegaban no eran los mejores, aunque también en la región fue notable el celo misionero de las órdenes religiosas. Salvo excepciones, el movimiento intelectual del clero fue limitado, mientras que fueron muchas las disputas con el gobierno secular, celoso de sus poderes. A pesar de que actuaba la Inquisición (aunque no había una sede como en Lima, Cartagena y México), se oían frecuentes quejas de heterodoxia o de indiferencia. Ya en 1582, el sacerdote que escribió el poema ‘La Argentina’ (que finalmente dejó el nombre al país) se lamentaba de la presencia de un inglés ‘luterano’ y el primer fundador de Buenos Aires en 1536 leía a Erasmo. El contacto más o menos legítimo con comerciantes y piratas de los países protestantes (Gran Bretaña, Holanda, Alemania) si bien nunca llevó a la formación de un grupo o a la difusión de literatura, ayudó a crear un ambiente de espiritualidad muy difusa y las prácticas eran meramente nominales.
Esto se agudizó en vísperas de la independencia, que se produjo en 1810, como consecuencia indirecta de la acción napoleónica. Desde un tiempo antes y sobre todo después, la literatura producida por los autores liberales franceses como Voltaire, Montesquieu y sobre todo Rousseau fueron el verdadero fundamento intelectual del nuevo país, que desarrolló muy rápidamente su propia forma de pensar. Aunque algunos miembros del bajo clero apoyaron la independencia, muchos fueron contrarios y se los separó, incluyendo a todos los obispos de la región. El concepto de libertad fue abriendo paso al de libertad religiosa, que de hecho estaba tácito en la mente de los estadistas, que en base a ella buscaban inmigrantes europeos. Debe recordarse que el país era un vacío, que no tendría más de 200 o 300.000 habitantes. Ese sentido era más fuerte en la capital y por eso la provincia de Buenos Aires decretó la libertad de conciencia en 1825, después de haberla concedido a los ingleses, cuando nadie lo pedía, sino sólo por principio. Paralelamente era generalizado el espíritu regalista o sea el derecho del estado sobre la Iglesia, que al menos jurídicamente duró hasta hace pocos meses.
Luego de muchas dificultades, el país se constituyó en 1853. La Constitución redactada entonces y sólo modificada realmente en 1994 declaraba que ‘todos los habitantes de la nación’ tienen entre muchos otros el derecho de ‘profesar libremente su culto’, aunque reteniendo algunos viejos criterios de control sobre la Iglesia Católica, que curiosamente la mayoría entendía como privilegios.
A partir de allí, y sobre todo de la década de 1880 se produjo el surgimiento de la Argentina actual. Una generación llena de visión soñó con un gran país, en momentos en que gobernaban uno de los más pobres del continente. Para que llegara a adecuarse a la imagen del progreso europeo, era necesario traer población del Viejo Mundo. Sobre una población de unos 600.000 habitantes, llegaron unos tres millones de inmigrantes, cambiando totalmente el país, no sólo en su composición demográfica, sino también en la expansión geográfica, por ejemplo en la Patagonia.
Eso significa que los argentinos actuales no tienen verdaderas raíces nacionales. Hubo tiempos en que los extranjeros eran la mayoría y por eso en la mente popular el concepto de ‘extranjero’ no tiene real fuerza, siendo sólo un dato más en los conceptos populares y no un motivo de discriminación. En general, las comunidades se han mezclado libremente, dando lugar a que se pueda prever una nueva mentalidad quizá para la próxima generación. Si bien un 40% es de origen español, en enorme proporción son sólo hijos o nietos de españoles y no descendientes de conquistadores. Alrededor de un 40% tiene raíces italianas y el resto incluye descendientes de muchos orígenes: británicos, alemanes, escandinavos, eslavos, sirio libaneses, franceses y más recientemente armenios, orientales (japoneses y ahora coreanos) y muchos otros.
Inevitablemente, eso produce un espíritu generalizado de tolerancia. Aunque ha habido y hay intentos de control y de perturbaciones locales, nunca ha habido persecución generalizada ni casos de asesinatos u otras agresiones graves por motivos religiosos.
La mentalidad popular ha dado escaso lugar a la religión. Si bien quizá el 90% se declararía católico en un censo (que no pregunta al respecto), sólo un diez y en ciertas zonas un 4 o 5% asiste regularmente a la iglesia, aunque casi todos vayan para su casamiento o el bautismo de sus hijos. Ha habido generaciones de intelectuales claramente positivistas o incrédulas, aun cuando los sectores conservadores siempre han sido muy activos e influyentes sobre todo en el gobierno. A ellos se ha unido un cierto bienestar económico y una satisfacción por los logros nacionales, que ubicaron al país en el primer lugar del continente en cuanto a desarrollo económico y cultural.
Posiblemente esto esté cambiando. Los fracasos políticos y la falta de adecuación a las nuevas situaciones mundiales han hecho descender la calidad de vida y se ha producido paralelamente una búsqueda de valores espirituales. La Iglesia Católica sigue siendo oficialmente muy conservadora, pero sus movimientos internos atraen a la juventud. Los nuevos movimientos religiosos (incluyendo los de origen africano vía brasil), los orientalismos, así como ciertos grupos protestantes están teniendo un auge que puede llegar a ser determinante en el futuro cultural del país.
Esa frustración general puso a la Argentina en la mira de los movimientos políticos internacionales que aprovechaban esas situaciones. Las graves derivaciones de esas influencias provocaron reacciones igualmente graves que perturbaron a fondo la vida nacional, atrasando el desarrollo y creando, interesadamente quizá, una imagen distorsionada del país. Pero el espíritu liberal y pacífico que está en las raíces no se ha perdido y con esos valores los que deben ser considerados.
II. LA VERTIENTE EUROPEA
Como se ha explicado, el gran proyecto argentino fue el de transformar al país en una nación de acuerdo al modelo europeo. Eso trae como consecuencia un desarrollo más rápido que en el resto del continente. Por ejemplo, las décadas entre 1860 y 1930 fueron de progreso casi continuo y de estabilidad institucional. Ello permitió el establecimiento de sistemas de salud y educación pública de eficiencia muy satisfactoria. Por esa razón, los caminos clásicos de establecer escuelas u hospitales como medios de evangelización y servicio por parte de misiones e iglesias fueron muy aislados, dado que no eran la necesidad más apremiante. Puede reconocerse que esos sistemas públicos se deterioraron desde mediados del siglo actual y que, en consecuencia, las iglesias están ocupando su lugar en esas funciones sociales. En el sentido demográfico-cultural, ello representó el desplazamiento de lo hispánico por un concepto altamente cosmopolita, en el que han convivido y conviven naturalmente toda clase de tradiciones, no una junto a la otra, sino entremezclándose. A la vez, el factor indígena no ha tenido influencia en el curso de la vida y el pensamiento argentino, sino en aspectos muy locales y anecdóticos.
En ese cuadro, era de esperar que los primeros bautistas llegaran de Europa y dejaran una marca bien establecida. No hay noticias de grupos protestantes durante la época colonial, o sea antes de 1910, aunque se mencionen presencias aisladas, en particular comerciantes, que no se ocuparon de difundir la fe.
La primera figura que apareció en la historia es de dimensiones trascendentales. James Thomson llegó a Buenos Aires en 1818 y quedó hasta 1821, en una época muy convulsionada. Viajaba como enviado de la British School Society y su viaje fue pagado por la Iglesia bautista de Edimburgo que dirigían los hermanos Haldane. Poco después, viendo las condiciones liberales, se relacionó con la British and Foreign Bible Society, a la que sirvió en forma notable el resto de su vida. Organizó el primer grupo protestante en 1821, cuya trayectoria no se interrumpió a su salida del país, pero no se identificó como bautista, ya que su trabajo fue interdenominacional. Fue honrado por los grandes estadistas del continente como San Martín u O’Higgins, libertadores de Argentina y Chile.
Debieron pasar varias décadas para encontrar una nueva presencia bautista, en un grupo organizado. En 1865 se concretó una hazaña inmigratoria cuando un grupo de gañeses se estableció en el valle del Chubut en plena Patagonia o sea en un extensísimo desierto, donde eran los únicos pobladores blancos. Pasaron por muchas penurias, por la aridez del terreno, el aislamiento y su propia incapacidad para tareas agrícolas. Sus dirigentes eran tres pastores, uno de ellos bautista, junto con un pequeño grupo; fue uno de los que pronto se trasladaron a un lugar mejor, pero su puesto fue ocupado por William Casnodyn Rhys, que tuvo un largo ministerio, altamente reconocido en la comunidad. Tenían todas las características de una iglesia bautista particular, como ser una declaración de fe, una organización con pastor, secretario y diáconos, normas para el bautismo y la cena del Señor, escuela dominical, una capilla abierta a actividades comunitarias y un enérgico ejercicio de la disciplina. Su fin fue dramático, aunque resulta en cierto sentido una ironía, ya que el templo fue barrido por una inundación en 1899 y los miembros dispersados, uniéndose a otras iglesias, aunque algunos continuaron con persistencia las prácticas bautistas, creando problemas a los pastores congregacionalistas cuando pedían ser bautizados por inmersión.
Mientras tanto, en el centro del país, en la región más fértil y destinada a un mayor doblamiento, comenzaba la historia que es reconocida como el origen de la vida bautista actual. Una de las primeras colonias, en la provincia de Santa Fe, recibió el sugestivo nombre de Esperanza (Hope) y estaba formada por suizos, franceses y alemanes: hoy es la única ciudad del país donde en la plaza principal se encuentran las iglesias católicas y luterana. Había también un pequeño grupo de bautistas suizo-franceses que comenzaron a evangelizar y aún a bautizar. Sintiendo la necesidad de un pastor, recordaron a un joven que lo había sido de algunos de ellos en Francia y lo mandaron llamar en 1881. Se llamaba Paul Besson y era suizo. Había estudiado con grandes maestros como Godet y Tischendorf y ya se había destacada por su lucha en cuanto a la libertad religiosa. Se dedicó ardientemente a ello, escribiendo en los diarios y trabando relación con muchas personalidades, en base a su excepcional cultura. Organizó la primera iglesia en Buenos Aires, que aún e3xiste, siguiendo criterios europeos en algunos aspectos, pero que dejaron huellas muy marcadas. Cuando falleció en 1934, ya retirado, había dado una sincera bienvenida a los misioneros norteamericanos, pese a sus diferencias en cuanto a métodos y a detalles doctrinales, por su fuerte sentido de libertad de conciencia.
Surgieron también otros bautistas relacionados con el movimiento de las ‘faith missions’. En 1886 Jorge Graham llegó como independiente; su obra fue absorbida por otras denominaciones; su viuda se casó con Besson. Formando parte de otras misiones llegaron personalidades fuertes como Roberto Logan, irlandés, y Roberto F. Elder, Neocelandés, que había sido ayudante de Spurgeon. Ingresaron a la misión de los bautistas del Sur donde su importancia fue evidente.
En el otro extremo de este tema, debe señalarse que, inclusive en la obra misionera norteamericana, los resultados se obtuvieron más en los grupos inmigratorios (desarraigados y a menudo muy libertales en su tierra) que en la población tradicional. En la congregación de Besson, los líderes eran españoles y de otras nacionalidades. Los primeros pastores que salieron de sus filas, la familia Ostermann, eran de origen suizo y mantuvieron su estilo por muchos años. Del mismo modo, fueron entrando en las filas bautistas predicadores provenientes de otras corrientes, como ser los holandeses reformados (caso de las familias Visbeek-Pluis).
El ingreso de grandes grupos de inmigrantes no latinos aportó también congregaciones bautistas. Ya en 1894 alemanes provenientes de Rusia formaron congregaciones, que se acercaron a las otras iglesias y que inclusive hospedaron a la asamblea convencional desde el principio, pero que se mantuvieron aisladas, por razones geográficas y psicológicas durante mucho tiempo y aún hoy son de los pocos grupos más bien cerrados del país. Sus iglesias mantienen mucho del estilo original. Después de la revolución soviética, llegaron grandes contingentes eslavos (rusos, polacos, ucranianos y luego otros menores). También se organizaron en iglesias, de acuerdo a sus varios criterios originales y, aunque como los alemanes, estando ya en la tercera generación, van dejando por ejemplo el culto en su idioma, retienen muchas de sus costumbres.
Otro caso fue el de los bautistas irlandeses. Robert Oxford, llegado en 1899 en forma particular y relacionado primeramente con Besson, promovió la obra misionera irlandesa en la Argentina y el Perú, aquí con misioneros argentinos. Posiblemente mucho de su acción fue personal y a su muerte, las iglesias se integraron a las corriente principal.
Todo este movimiento aportó un elemento de tradición y aún de conservatismo menos dado a cambios. A ello contribuyó que contó con personalidades fuertes y de gran cultura, lo que quizá junto con un sentido jerárquico muy latino ha perdurado en el lugar importante del pastor. La influencia de la predicación de Godet y Spurgeon perduró en la importancia de lo exegético y de fundamento bíblico expreso. También fue marcado el sentido congregacional del gobierno en una especial combinación con las fuertes influencias personales mencionadas; basta el ejemplo de algunas iglesias eslavas que eran dirigidas por un soviet (comité). Trataron de mantener sus tradiciones y, aunque algunas de ellas se mantienen, fueron perdiendo fuerza por simple evolución generacional. Como llegaron en tiempos de grandes problemas políticos, en especial las llamadas ‘leyes laicas’ (matrimonio, educación, cementerios) o de las crisis sociales producidas por el aluvión inmigratorio, las iglesias no fueron ajenas a las situaciones nacionales y resultaron un refugio para gentes desarraigadas, que siendo extranjeros (o mujeres) encontraron un ámbito donde ejercer su autogobierno.
Otra peculiaridad que no desapareció fue un espíritu interdenominacional, no carente de fuertes polémicas, paralelas a un espíritu fraternal. Desde el principio, las otras denominaciones fueron vistas como hermanas y prevaleció la palabra ‘evangélica’ (con sus raíces inglesas y alemanas) para distinguir a todos los protestantes, especialmente las iglesias de raíz misionera incluyendo a los bautistas. El culto era muy similar en todos y estableció modelos que han perdurado hasta la gran influencia pentecostal de los últimos años; se ha señalado que las prácticas de un posludio (un momento de reflexión al fin del culto) tiene su origen en estas raíces europeas pero no podría probarse.
III. LA VERTIENTE NORTEAMERICANA
Los bautistas del Sur de los Estados Unidos comenzaron su obra misionera en la Argentina en 1903. Su primer representante fue Sidney M. Sowell, quien había tenido una visión del país en su primera juventud y logró ser enviado a pesar de que ello no estaba en los planes de la Junta de Misiones Extranjeras, generalmente conocida como ‘Junta de Richmond’. En realidad, ya se habían establecido en el brasil y Sowell fue a visitar al primer misionero allí antes de viajar a Buenos Aires, de lo que resultó su matrimonio con la hija del pionero, que fue una figura muy destacada.
Cuando llegó a Buenos Aires, se alojó en la casa de Besson, que aún era soltero. El hecho interesante está en que las primeras misiones en el país (los presbiterianos en 1821, que fueron sucedidos por los metodistas en 1836) habían sido de origen norteamericano, pero luego habían sido excepciones porque otros grupos que llegaron antes de fin de siglo eran británicos, como los Plymouth Brethren, el Ejército de Salvación y la Evangelical Unión, una misión de fe de raíz bautista. Eso indica que no temían a un trabajo realmente pionero, pues inclusive en el Brasil se había dado la circunstancia de que la misión había comenzado por invitación de colonos ex soldados sureños de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, su país no era aún una gran potencia y en la Argentina siempre hubo cierto distanciamiento político con el gobierno de Washington, por su mayor inclinación a Europa.
El plan de los bautistas del Sur fue el de ir estableciéndose en distintas ciudades. Sowell comenzó en un barrio popular de Buenos Aires, donde con un compañero comenzaron lentamente a alcanzar inmigrantes. Dejó su lugar a otro para radicarse en Rosario, 250 millas al norte, que estaba creciendo rápidamente por ser centro de la agricultura y atraer a muchos europeos. Allí comenzó modestamente el trabajo de publicaciones con folletos evangelísticos y una revista (El Expositor Bautista) que aún subsiste. Al volver a Buenos Aires, empezó también la capacitación de predicadores nacionales, lo que finalmente dio origen a un seminario.
Más tarde, otros misioneros se radicaron en ciudades de la zona central del país, como Córdoba, Santa Fe y Paraná. Después se extendieron a Mendoza, cerca de Chile, y a Bahía Blanca, entonces el centro importante más austral del país, adonde fue Erhardt Swenson, enviado por los bautistas norteamericanos de origen sueco. Un caso muy especial fue el de Jorge Bowdler, que llegó con la intención de dedicarse a la educación, pero que, debido a una experiencia espiritual, fue a radicarse en el norte de la Patagonia, cuando allí casi sólo había una línea de ferrocarril, que nunca llegó a Chile como se había planeado; ocurrió que con visión compró terrenos en pueblos que aún eran proyectos y que hoy están en lugares privilegiados. Sin lugar a dudas, la expansión geográfica bautista tiene en su raíz en esa metodología, pues fue la primera denominación en expandirse por todo el país.
Estos misioneros llegaron con conceptos algo distintos de los europeos, junto a los cuales trabajaron pero sin mucha interconexión. Sin embargo, aquellos puntos en los cuales su énfasis en el país de origen eran más categóricos quedaron moderados por la influencia de las otras corrientes y el impacto de éstas sobre los líderes argentinos.
Un primer aspecto a señalar es el de la organización. Ya en 1908, cuando sólo había cinco pequeñas iglesias, promovieron la organización de la Convención Nacional, que luego abarcó el Uruguay (adonde se trasladó un misionero desde Buenos Aires) y el paraguay (donde hubo trabajo nacional argentino). Fue organizada sobre una base muy similar a la norteamericana, con sus asambleas y sus juntas, que inicialmente fueron las de Misiones y de Publicaciones. Los trabajos educacionales y sociales comenzaron posteriormente por las razones explicadas. Durante muchos años, no hubo cuestionamientos al tema, ya que los demás grupos se sintieron atraídos por la posibilidad de no quedar aislados, y además no había otros bautistas, hasta que llegaron los llamados ‘conservadores’ y los ‘suecos’ (de origen norteamericano) que en un acuerdo tácito se ubicaron en el Noroeste, donde aún no habían llegado los demás; en los últimos años, han llegado grupos norteamericanos más cerrados, que no mantienen contacto con los mayoritarios.
También se repitió el esquema de las iglesias, con pastores, diáconos, escuela dominical, grupos femeninos, etc. Naturalmente, la enseñanza teológica seguía los conceptos en vigencia entonces en los Estados Unidos, en una época donde allá se producían importantes debates internos, cuya influencia no llegó a la Argentina, salvo en algunos aspectos. Uno de ellos fue el de mantener cierto aislamientos frente a otros evangélicos, pero sin dejar de reconocer su existencia y valor. Prácticamente todas las denominaciones respetaron por muchos años la ubicación geográfica de las demás, aún cuando no tuvieran contacto con ellas.
Los énfasis de la Convención norteamericana tenían influencia en los campos misioneros, por lo que en épocas dadas, había un interés especial en la evangelización, la 3educación, el trabajo femenino, la acción social, etc. De hecho, aquello, que no se adaptaba a la idiosincrasia nacional languidecía pronto. Otros aspectos en los que la influencia fue notable fueron el financiero y el musical. Ninguna de las iglesias europeas había hecho énfasis en diezmos y ofrendas, pero después de una época inicial, casi forzados por la crisis de la década del 30, se comenzó a insistir en el auto sostén de las iglesias, que hoy es normal, salvo en las misiones nacionales. Publicaron los primeros himnarios, con una duración muy larga y sin producción local, simplemente porque ésta comenzó hace poco. Durante muchas décadas, lo que más se cultivaba eran las spiritual songs de los revivals de principios de siglo. No hubo mucho lugar para lo que llamaríamos música clásica.
La expansión geográfica fue la base del crecimiento numérico y aquélla fue paralela a la del país. La gran importancia de la ciudad de Buenos Aires, por ser capital del país y centro geográfico natural, se reprodujo en el surgimiento de iglesias bautistas, tanto en la ciudad misma como el Gran Buenos Aires, que tiene hoy cerca del 40% de la población total. En los primeros años, la riqueza nacional estaba sólo en los agropecuario y en algunas zonas específicas adonde fueron los bautistas como Mendoza o Tucumán. Por lo común, se siguió el patrón de que había un misionero o dos en cada zona, trabajando a la par con pastores nacionales (lo que es una forma de decir, ya que inicialmente muchos no eran argentinos). La relación entre unos y otros fue muy variada dependiendo del lugar, la época y sobre todo las personalidades. Los misioneros norteamericanos tenían una fuerte base denominacional y una buena formación teológica académica; sin embargo, aunque el tema debe3 ser aún estudiado, la europeización del país limitó en parte el predominio excesivo que se dio en otros países. El alcance a las demás zonas se hizo sustancialmente por medio de predicadores nacional, a menudo por la Junta de Misiones de la Convención, aunque en muchos de esos casos posteriormente luego fueron misioneros norteamericanos como apoyo. En la actualidad no queda casi nada en sus manos después de una serie de reuniones y decisiones que han demostrado el carácter especial ya mencionado de la obra bautista argentina.
IV LA VERTIENTE ARGENTINA
Cuando llegaron los bautistas europeos, en forma aislada y no orgánica, y luego los norteamericanos, con planes específicamente misioneros, encontraron un país distinto al del resto del continente, lo que determinó la respuesta a la labor evangelística y su prosecución. Los que fueron al interior como colonos se encontraron en medio del desierto, por lo cual continuaron su estilo de vida anterior. Los que hicieron sus primeros contactos con las masas urbanas enfrentaron un impresionante cosmopolitismo, donde lo argentino era sólo un hecho en potencia. En otro sentido, el país había establecido fuertes lazos culturales y económicos en Europa, que se ponía como modelo y de donde se quería traer la inmigración. De allí que, en general, ha sido donde ha actuado con menos impacto la influencia de los Estados Unidos, nación con la cual las relaciones no fueron siempre las mejores. Esto era sustentado por un cúmulo de gobernantes de gran capacidad y patriotismo, que daban modelo para una mentalidad latina basada en fuertes personalidades.
En especial el movimiento misionero norteamericano, el primero en buscar exclusivamente la población nacional (sólo ha habido una pequeña iglesia “internacional” de habla inglesa, hace pocas décadas) debió tener en cuenta esas pautas sociales. Había diferencias con el resto del continente, fuera porque la presencia indígena era escasa y aislada, porque casi no había negros ni influencia de ellos en la cultura y porque lo hispánico estaba replegado en minorías oligárquicas, casi inalcanzables por su status social. Su trabajo debía empezar totalmente de cero, pues si bien las iglesias bessonianas y alemanas y las eslavas después se plegaron al movimiento general, mantuvieron sobre todo las últimas sus características y aún tratan de retener sus rasgos culturales. Aunque se trata de un tema posterior, puede señalarse aquí que no se trabajó entre los indios del Norte, sino aproximadamente en el último medio siglo, ya que viven lejos de las zonas alcanzadas hasta entonces, aun cuando la labor anglicana es una de las grandes historias de las misiones mundiales.
Muy pronto fueron surgiendo lo que se conocía como ‘obreros nacionales’, expresión que era más técnica que real. Una anécdota lo ilustra. Tres pastores conversaban risueñamente sobre el tema de lo que es ser nacional: uno era español, el segundo italiano y el tercero letón; sin embargo, todos tenían una forma argentina de pensar. Con el correr de los años, el papel de las iglesias de origen europeo se puede ver en un número llamativo de pastores con apellidos alemanes, eslavos y otros, en los que de todos modos no se nota diferencia de criterio o métodos que con quienes tienen raíces latinas. En realidad, lo mismo se puede decir de los ámbitos políticos, culturales, etc.
Así como el país se formó gracias a sus notables líderes, rápidamente surgieron personalidades destacadas y respetadas en el pueblo bautista, en pocos casos por su cultura, pero mayormente por su carácter, y su consagración y espiritualidad. Ya en los primeros años se destacaron hombres como Alberto y Julio Ostermann, Maximino Fernández, José M. Rodríguez, Pablo y Natalio Broda, Ramón Vázquez, Juan Marsili y muchos más.
Su actuación dio lugar a lo que se puede considerar como la época de los grandes pastorados, o sea ministerios de varias décadas en la misma congregación, que permitió la edificación de iglesias doctrinariamente sólidas y de una identidad bien definida. De los muchos nombres que podrían mencionarse citaremos a Carlos De La Torre, Lorenzo Pluis, Celestino Ermili, Santiago Canclini, José Elías, José Capriolo, Daniel Daglio, Pedro Libert, Blas Maradei, José Pistonesi y muchos otros.
Sin discusión, el más notorio era Juan C. Varetto, pastor de la iglesia de la Plata cerca de Buenos Aires. Absolutamente autodidacta, fue el primer escritor evangélico del país, produciendo obras que aún siguen teniendo influencia. Fue también el primer argentino que tuvo relevancia internacional, pues hizo varios viajes de predicación por el continente y España. Era sobre todo un gran formador de obreros y un gran predicador. Su estilo, que siguió en algo el de sus primeros maestros de tipo británico, con una predicación directa y expositita,, con mucha base bíblica y con un énfasis en la necesidad de la conversión, signaron un modelo muy adecuado al país; agregaba una buena dosis de humorismo y elementos típicos, lo cual es característico. Era declaradamente bautista, pero sentía gran aprecio por otros evangélicos, ya que se había convertido en la Iglesia Metodista y comenzado con la Alianza Cristiana y Misionera. Tanto eso, como en su gran interés por temas sociales, han sido aspectos bautistas que no siempre se han hecho notar.
Estos factores influyeron en la formación de un tipo bautista argentino, inclusive quizá porque las primeras generaciones de misioneros aportaron hombres de buena preparación y de sólida espiritualidad, pero no con significativas condiciones de líderes. Además, por razones de salud u otros aspectos personales, unos cuantos de ellos dejaron pronto el país, donde una larga carrera es por lo común necesaria para ser de influencia. Se puede comparar esta historia con la de Brasil, donde hubo si grandes personalidades, que definieron características, por ejemplo la de que las iglesias se llaman simplemente ‘iglesias bautistas’, mientras que en la Argentina siempre son ‘evangélicas bautistas’, como hacen los demás grupos.
Esa actitud ha hecho que los bautistas argentinos fueran un grupo reconocido en el país durante toda su historia. Su producción de importantes líderes, de literatura, de modelos eclesiásticos, de lucha por la libertad, etc., les dio siempre un lugar referencial, inclusive por ocupar una posición intermedia en lo doctrinal, por ejemplo, entre los sectores de origen reformado y los dispenciacionalistas. Siempre cultivaron buenas relaciones con los demás grupos evangélicos y quienes intentaron una actitud cerrada no encontraron eso.
Esto se notó también la forma de encarar los problemas eclesiásticos. Cuando comenzó la historia evangélica, en la década de 1880, los grandes cambios demográficos dieron pie para la evolución de una legislación liberal, en la que Pablo Besson fue una voz notoria. Durante mucho tiempo, él y sus seguidores participaron en la lucha contra la trata de blancas, el alcoholismo, la explotación de la mujer, y hasta la crueldad con los animales. De esa época se continúo con la insistencia por los temas que habían quedado pendientes o que surgieron luego, como la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La Constitución Nacional mantuvo una relación del estado con la Iglesia Católica, incluyendo la religión del presidente, el aporte económico al culto, etc. Varetto y otros escribieron al respecto. Cuando en 1946, Juan D. Perón alcanzó la presidencia con el apoyo católico, comenzó a limitar libertades (predicación en plazas o radio, obligación de registrarse, etc.). Fueron años de intensas luchas en los que Santiago Canclini dirigió a todos los evangélicos, hasta que, sustancialmente por la ruptura con el clero del gobierno, casi todo ello fue derogado.
V RESUMEN DE LOS HECHOS HISTÓRICOS
Finalmente, puede decirse una palabra sobre la participación de los bautistas argentinos en la vida denominacional mundial. A pesar de su número relativamente limitado y de su posición geográfica poco favorable, el deseo de sentirse parte de la familia internacional, ha existido siempre.
Desde los primeros congresos mundiales, el país ha estado presente con sus grandes líderes como Besson, Elder, Varetto, De La Torre, Canclini y otros, cuyos viajes eran pagados por ofrendas nacionales. La Alianza Mundial Bautista, organismo que nuclea a los bautistas en todo el mundo, distinguió a nuestro país,l dándole la responsabilidad de organizar dos de sus congresos: en 1984 se realizó el Congreso Juvenil Mundial y el Congreso Mundial de Iglesias de 1995 que sirvió para afirmar la unidad y la presencia y testimonio del pueblo bautista argentino.